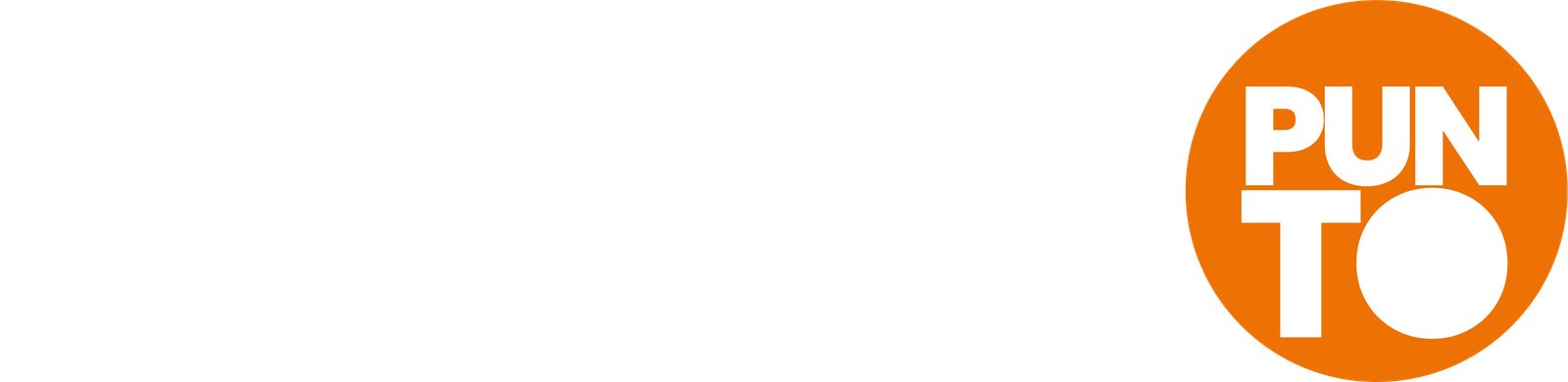Año 2020: El peor año en materia económica y financiera en la historia del país

La economía nacional, en términos simples, jamás mostró en 2020 síntomas de recuperación. La dolarización se afianzó y el sector petrolero atravesó su peor momento. El país suma su séptimo año en recesión continua.
Venezuela, sin lugar a dudas, registró este 2020 su peor año en materia económica y financiera. Todo esto con el coctel explosivo al que se le sumó la pandemia del covid-19 y que arrastró la mayoría de las finanzas de las grandes potencias del mundo.
Con una hiperinflación galopante, una moneda que pocos se aceptan recibir, la economía dolarizada, con pocas opciones de recibir ingresos en dólares y la producción petrolera completamente destruida; así despide Venezuela este 2020.
La economía nacional, en términos simples, jamás mostró síntomas de recuperación. Los economistas la comparan en un paciente en UCI, haciendo grandes esfuerzos para “sobrevivir” y recuperarse, pero con un escenario nada alentador.
Y este explosivo “crash” económico lo vivió en vivo y directo el venezolano de a pie, que cada día ven disminuidos sus ingresos económicos en bolívares y hace esfuerzos sobrehumanos para adquirir divisas y que le permitan sobrellevar el elevado costo de la vida.
Acá un resumen del comportamiento de las principales áreas de la economía venezolana en este 2020:

Tres años en galopante hiperinflación
Venezuela terminará el 2020 con 37 meses de hiperinflación a cuestas, un escenario que, afecta en gran medida al bolsillo del venezolano y que refleja los síntomas de las graves distorsiones de la economía nacional.
Aunque Venezuela entró en hiperinflación en noviembre de 2017, los precios comenzaron a subir con fuerza desde 2014, cuando el país vio recortado su flujo de caja por el desplome de la cotización del petróleo y comenzaron a caer las importaciones, un hecho que dio paso a una severa escasez de alimentos básicos y medicinas.
El fenómeno de la hiperinflación se vivió con fuerza este 2020 y los economistas venezolanos calificaron este hecho de “perverso”.
El elevado costos de los productos, bienes y servicio llevó al Gobierno nacional a desdoblar el trabajo de su “máquina de hacer dinero” o “dinero inorgánico” en bolívares, y que se traduce en la expansión de la masa monetaria sin que haya activos o servicios que respalden la emisión de este nuevo circulante, que ni siquiera llega a imprimirse.
El economista Luis Bárcenas aseguró, a la agencia EFE, que este año el Gobierno mostró poco control y efectividad para manejar este fenómeno.
“No atacaron la causa de la hiperinflación con los controles, es como controlar una gangrena escondiendo la sangre”, añadió el analista, al tiempo que aseguró que esta herramienta produce escasez, un fenómeno que identificó como “inflación escondida” porque presiona el alza de precios.
“La hiperinflación lo que ha hecho es que el salario mínimo del venezolano, que llegó a estar en 200-300 dólares, más o menos igual que en cualquier país de América Latina, en este momento (sea) de menos de un dólar”, dijo también a Efe el economista y diputado opositor Ángel Alvarado.
Los últimos datos reflejan que la inflación de Venezuela entre enero y noviembre pasado se ubicó en el 3.045,92%, de acuerdo con un informe que divulgó la Asamblea Nacional, a principios de diciembre.
El mismo documento indica que la inflación de noviembre cerró en un 65,7%, mientras que el tipo de cambio se devaluó en un 104%, un dato superior al 50,90% que se desprende de los números de la cotización cambiaria divulgados por el Banco Central el mes pasado.
Entretanto, la tasa de inflación interanual -de noviembre de 2019 a noviembre de 2020- se elevó hasta el 4.087%.

Sin salida a la recesión
Antes del coronavirus, que agrava aún más la crisis, la economía venezolana se encamina a sumar su séptimo año de recesión y el derrumbe total de su Producto Interno Bruto (PIB).
Afectada por el desplome de los precios del crudo desde 2014, Venezuela, que obtenía 96% de sus ingresos del petróleo en 2019, sufre una falta de divisas que ha provocado una crisis aguda.
“Con siete años de recesión continua, Venezuela ya no es ni la sombra de lo que era en el pasado. Acá hay un colapso total de todos los sistemas productivos como lo eran el petrolero y el de la construcción. El 2021 se perfila que será la misma novela de este año, sin grandes cambios”, afirmó de forma tajante el economista Roger Chacín.
Recientemente, la firma Torino Economics mantuvo la proyección de una caída del 7,04% del Producto Interno Bruto (PIB) para el 2021. De acuerdo con el último informe de la firma, el Gobierno seguirá recurriendo en el 2021 al financiamiento de su déficit vía Banco Central de Venezuela.

Destrucción de la producción petrolera
Por mucho, el 2020 es el peor en materia de producción petrolera en Venezuela. Para los expertos en la materia, las actividades de extracción y comercialización del crudo venezolano en la actualidad están “destruidas”.
Así lo reflejan los propios número de la Opep, ente que el último de sus informes detalló que la producción de petróleo de Venezuela se mantuvo a un nivel históricamente muy bajo (similares a la de la época de 1940), al situarse en apenas 339.000 barriles al día (b/d), lejos de la media de 1,4 millones de b/d en 2018.
Sin el petróleo, “Venezuela es prácticamente una segunda Haití”, apuntó hace unas semanas el economista José Manuel Puente.
Las sanciones de Estados Unidos sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y sus socios comerciales, además del abandono de las refinerías, sistemas de transportes, falta de equipo y de personal calificado convirtieron a la “gallina de los huevos de oro” del país en una especie de “cascarón vacío”.
Recientemente, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que “entre 2014 y 2019 Venezuela experimentó la más brusca caída de ingresos externos de su historia. En seis años pedimos el 99% del volumen de ingresos en divisas”.
Según Maduro, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de crudo del mundo transita hacia su séptimo año de recesión, “de cada 100 dólares o euros que el país obtenía por venta de petróleo en 2014 hoy obtiene menos de uno”.
Esto hizo que los ingresos pasaran de más 56.000 millones de dólares (en 2013) “a menos de 400 millones de dólares el año pasado”, recalcó, al describir la caída como “gigantesca”.
Economistas y analistas proyectan que para el cierre de este año la producción llegará a los 300.000 barriles podría y los ingresos anuales por venta de crudo difícilmente superarán los 90.000 millones de dólares.

La dolarización llegó para quedarse
El fenómeno de la dolarización llegó este 2020 para afianzar en Venezuela. Por lejos, el uso de la divisa norteamericana en las transacciones comerciales desplazó por completo la moneda oficial del país: el bolívar.
En Venezuela todo, absolutamente todo, se puede pagar en dólares: un chocolate, la gasolina, un taxi. Y aunque estuvo proscrito durante 15 años, el billete verde gana cada vez más poder en un país golpeado por años de recesión e hiperinflación.
De acuerdo con un estudio de Ecoanalítica, niveles de dolarización en el país ya alcanzan el 65,9%. Mérida es la ciudad con menores niveles de dolarización en 38,1%.
El más reciente estudio de Ecoanalítica sobre la dolarización transaccional de Venezuela ubica a Maracaibo con una dolarización transaccional del 86%, ubicándose como la tercera capital del país con mayor cantidad de transacciones en el país, ni más ni menos que 20 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.
“En Venezuela hay una dolarización transaccional bastante avanzada. Puede que lleguemos a dolarización financiera en la que los bancos entren”, sostuvo recientemente Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica.
La economía venezolana, que transita su séptimo año en recesión, se redujo a la mitad y la inflación a 12 meses cerró en noviembre en más de 4.000%.
Oliveros considera que una dolarización completa como hizo Ecuador sería una “camisa de fuerza” que el Gobierno no estaría dispuesto a llevar.
“Se puede tener una dolarización avanzada sin renunciar a tu moneda”, apuntó. El Ejecutivo “no va a renunciar jamás a emitir moneda porque ese es un grado de libertad muy importante para él”.
A principios de mes, el presidente Nicolás Maduro ratificó que “en Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar”.
Estimó que este modelo de “dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape” dentro de una “economía de guerra y resistencia” en medio de una avalancha de sanciones, que incluye un embargo petrolero de Estados Unidos, al que responsabiliza por la crisis.

Un “bolívar” que ya nadie quiere
Los estragos de la dolarización en la economía trajo consigo una mayor devaluación del bolívar, una moneda que muy pocos aceptan recibir y que solo quedó como referencia del mercado ante la divisa estadounidense.
Los cálculos sugieren que este 2020 la moneda oficial venezolana registra una depreciación del -93,18%.
Solo en noviembre, el bolívar se devaluó un 50,90 % frente al dólar, según se desprende de los datos que ofreció sobre la cotización de la divisa el BCV.
Para Ángel Alvarado, economista y diputado del Parlamento venezolano, el bolívar perdió una de las funciones básicas de todas las divisas: ser unidad de cuenta y servir como referencia de valor.
“En bolívares ya no sabes qué es mucho o poco. Eso demuestra que el bolívar perdió una de las cualidades de las monedas, que es ser unidad de cuenta”, aseveró hace unos días a la agencia EFE.
Para José Guerra, también economista, “el bolívar ha muerto“ y no “tiene recuperación, ya fue sometido a dos reconversiones y le quitaron ocho ceros. Lo más probable es que el año próximo vuelvan con el tema de la reconversión”.
En octubre pasado, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en una entrevista, ratificó que en el país está descartado por completo la desaparición del bolívar, como moneda de curso legal, y su posible sustitución por la divisa norteamericana.
“El bolívar es nuestra soberanía, es la moneda de curso legal, y el petro es una criptomoneda. Está descartada la desaparición del bolívar, mucho menos por una divisa extranjera, si se sustituye al bolívar será por otra moneda nacional. Venezuela tiene y mantendrá su soberanía monetaria”, recalcó Rodríguez.
“Nosotros no queremos vivir atados, como otros países cuya moneda no es la moneda nacional sino que es el dólar, estar atados y esclavizados a la Reserva Federal de Estados Unidos. Nosotros tenemos soberanía económica y tenemos soberanía monetaria también, y por ello la necesidad de la defensa del bolívar”, añadió.

Por primera vez se importó gasolina
Por primera vez, en 18 años, Venezuela tuvo que recurrir nuevamente a la importación de la gasolina ante las sanciones de Estados Unidos y el colapso del sistema refinador nacional.
La última vez que Venezuela tuvo que recurrir a la compra de combustible extranjero fue en pleno paro petrolero de 2002. Pero, casi 20 años después se vio en la necesidad de recurrir a un socio estratégico, en este caso Irán, para poder adquirir el carburante.
La medida obligó a que el presidente Nicolás Maduro aumentara significativamente el precio del combustible, que pasó a comercializarse en bolívares y en dólares, por primera vez en la historia nacional.
El economista y experto petrolero Carlos Mendoza ha señalado en reiteradas oportunidades que el errático manejo de la industria petrolera nacional y las sanciones de Estados Unidos llevaron a Venezuela a mantener en menos del 10% su producción de carburantes.
Hace 10 años, Pdvsa y sus socios comerciales llegaron a producir más de 1,5 millones de b/d de gasolina, para cubrir el mercado interno y hasta para exportar, cifra que en la actualidad es prácticamente en cero.
“Estamos con esta crisis de abastecimiento de gasolina por la mala planificación, las malas decisiones de inversión, el abandono del mantenimiento de las refinerías y las sanciones. Todo se junta y hace que estemos en la carraplana”, dijo Mendoza Potellá meses atrás en un programa radial.
Expresó que no es posible solucionar todos los problemas de la industria petrolera de la noche a la mañana, que esto requiere tiempo y grandes inversiones. “Estamos pagando el no haberle metido la mano a las refinerías a su debido tiempo. Se está intentando reactivarlas a paso forzado”, advirtió Mendoza Potellá.

Un aparato productivo pulverizado
Este 2020, como en años anteriores, tampoco trajo noticias alentadoras en el aparato productivo nacional y privado.
El presidente de Conindustria, Adán Celis, ha señalado en varias oportunidades que los sectores que engloban el aparato productivo del país, como la manufactura, apenas trabajó al 20% de la capacidad instalada.
Todo esto producto del colapso de los servicios públicos, en especial el eléctrico; la falta de inversiones, acceso a las divisas oficiales, falta de maquinaria y personal humano, buena parte que ha migrado fuera del país.
“Los principales sectores productivos del país están paralizados o en terapia intensiva. Todo esto debido a la marcada caída del poder adquisitivo, falta de combustible y de una fuerte devaluación de la moneda nacional, factores que se han acentuado en medio de la pandemia del coronavirus”, dijo Celis, semanas atrás.
Reveló que sectores priorizados de alimentos, bebidas y tabaco, que registraron una operatividad de entre el 10% y 30%, así como el sector químico y farmacéutico, cuya utilización de su capacidad operativa rondó el 21%.
El economista Oliveros detalló que la muestra más significativa de la pulverización de los sectores económicos productivos es que las “actividades informales”, de comercio y de servicios, ahora tienen un mayor peso en el PIB que el que posee la manufactura. Algo inaudito hasta hace unos pocos años.
“La manufactura pasó de ser una cuarta parte de la economía no petrolera a tener hoy menos de 10% de la economía no petrolera. Esto demuestra un cambio estructural en la naturaleza de los sectores de la economía”, apuntó.
Ricardo Cusanno, presidente de Fedecámaras, advirtió hace días que en Venezuela apenas quedan 250.000 empresas operativas y señaló que las que están trabajando solo laboran al 30% de sus capacidades.
“En Venezuela quedan aproximadamente 250.000 empresas, en 1998 existían más de 600.000. Esto quiere decir que hemos perdido 60% de nuestras empresas y las que quedan vivan trabajan al 30% de sus capacidades. Por ejemplo el sector construcción trabaja solo un 3%, aquí no se está construyendo nada digamos en términos importantes”, aseveró Cusanno.

El “paralelo” sigue reinando
La promesa del Ejecutivo de “torcer” al dólar paralelo tampoco se cumplió este 2020.
Al contrario, la divisa extranjera ofrecida en el mercado “negro” o informal sigue reinando en las transacciones comerciales día tras días.
En la actualidad, las escaladas del dólar paralelo y del mismo Banco Central de Venezuela marcan la pauta de la estructura de precios en el país.
El socio director de Ecoanalítica y economista, Asdrúbal Oliveros, pronostica que el precio del dólar no oficial seguirá en ascenso hasta que se corrijan los desequilibrios de la economía venezolana.
Insistió en que mientras el Gobierno no inyecte divisas constantemente a la economía, se mantenga la caída de ingresos petroleros, la hiperinflación siga pulverizando al bolívar y se mantenga la demanda de divisas por el fenómeno de la dolarización; la “vida del paralelo difícilmente terminará el próximo año”.
El “paralelo” terminará en 2020 sobre el millón de bolívares y a un ritmo demoledor que causa estragos en los bolsillos de los venezolanos que tienen sus ingresos en bolívares.

¿Y qué esperar en 2021?
El escenario económico de Venezuela luce poco favorable de cara al 2021. Contracción económica, desequilibrios macroeconómicos, hiperinflación, caída de los ingresos petroleros y una vorza devaluación de la moneda.
La mayoría de los economistas proyectan que en 2021, Venezuela sumará su octavo año consecutivo de recesión.
Asdrúbal Oliveros, economista y director de la firma Ecoanalítica, sostiene que de acuerdo con las proyecciones que maneja la economía venezolana no va a registrar un crecimiento durante el transcurso del próximo año.
Sin embargo, aclara que la caída que se prevé durante 2021 será significativamente menor a la vista durante 2020.
“Venezuela es un país que tuvo una contracción profunda y eso no va a cambiar sustancialmente”, señaló en una entrevista.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó que la economía de Venezuela será la más perjudicada de Latinoamérica el próximo año.
En su informe de Perspectivas Económicas Globales, el FMI proyecta que la economía de Venezuela caerá entre 20% y 25%.
¿Qué esperar del 2021?, el economista Luis Vicente León también ofrece una perspectiva sobre este punto. “Ante la absoluta incapacidad del Gobierno, (Nicolás) Maduro tendrá que abrir la economía a los privados en más y más a áreas rápidamente”.
Sobre el destino del bolívar apunta que “la devaluación es imparable hasta que se rescate la confianza en la moneda formal de circulación. Lamentablemente no estamos ni cerca de ese momento, por lo que a corto y mediano plazo se considera un fenómeno imparable. La hiperinflación proviene de la combinación de pérdida de confianza en las autoridades y la moneda y la creación de dinero para cubrir monetariamente el déficit fiscal. Ninguna de esas variables mejorará en breve, por lo que los desequilibrios tienden a prolongarse en 2021”.
Un escenario un poco más alentador ofreció el economista Roger Chacín para el próximo año. «En una era poscovid-19, que ya exista una vacuna y si el Gobierno de Joe Biden relaja las sanciones hacia Venezuela, el país podría registrar una moderada recuperación económica, tal vez de entre 1% o 2%; eso sí, si mejora la producción petrolera nacional y las exportaciones. Claro, problemas como la hiperinflación y la dolarización no desaparecerán de la noche a la mañana», apuntó.
Agencia